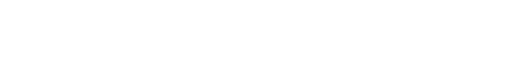Adolfo Millabur, uno de los ocho integrantes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, conversó con Radio Universidad de Concepción a pocas horas de haber entregado al Presidente Gabriel Boric el informe final de esta instancia transversal de trabajo, creada en 2023. El documento es el resultado de un proceso en el que se buscaron espacios de diálogo y acuerdos para canalizar institucionalmente las demandas de restitución de tierras y reparación por parte del pueblo mapuche, además de recomendar medidas viables para la paz duradera y el entendimiento mutuo entre los actores de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
En esta entrevista, el exalcalde de Tirúa repasa sus impresiones sobre la propuesta construida, los dolores de las víctimas y sus expectativas sobre los pasos que siguen.
¿Cómo fue para ustedes el trabajo en terreno de la Comisión y qué sensaciones les quedan luego de haber completado esta etapa, sobre todo, pensando en la perspectiva del pueblo mapuche y los pueblos originarios?
Fue una primera etapa bien intensa, con mucha desconfianza de los distintos actores. Hubo mucha desconfianza para dialogar sobre los temas que nos afectan a todos, que es el conflicto que está en el wallmapu, que hoy lleva más de 3 años con Estado de Excepción. Entonces, en todos los actores (mapuche, sector empresarial, agricultores, políticos locales) había mucha desconfianza en llegar a un acuerdo. Luego, fuimos amainando las pasiones, conociéndonos los ocho comisionados, que venimos de diversas facetas, cada uno tiene su propia historia, su propia inspiración para aceptar este desafío de estar en la comisión. Diría yo que pasamos a una segunda etapa donde ya comenzamos a tomar la opinión al otro y ponernos en el zapato del otro, para poder redactar un informe que le entregamos hoy día al Presidente, con toda la información y los insumos que recogimos.
Este informe plantea distintas alternativas para destrabar, por ejemplo, las restricciones actuales que tienen los terrenos en poder del pueblo mapuche, de las comunidades, y también para modificar el sistema de compra de predios de la Conadi: ¿Qué expectativa le generan esas dos ideas?
Sí, hay cuatro elementos que importa dimensionar y, lo primero, es sugerir que la gente que quiera tener una opinión y colaborar en que se resuelva el conflicto de tanto tiempo en nuestro territorio, lea las recomendaciones y con conocimiento de causa pudiera tener su propio juicio. Nosotros entregamos la tarea, ahora corresponde que el Presidente de la República aquilate las recomendaciones y vea los pasos a seguir.
En nuestra opinión, recomendamos que todas las medidas que aquí se plantean sean analizadas, primero, a través del proceso de consulta indígena que regula el Convenio 169 al que Chile está suscrito y que las comunidades se pronuncien si las recomendaciones que nosotros planteamos les hacen sentido y, si se pasa esa etapa, luego vendría la etapa legislativa.
Y en cuanto a la estructura de recomendaciones, yo diría que primero nosotros diagnosticamos la realidad, luego a partir de ello recomendamos, por ejemplo, una reestructuración de la actual institucionalidad, que es la Conadi. La Conadi tiene una institucionalidad que no está preparada ni diseñada para responder a la forma que se está planteando el problema. Una salida es reestructurar el sistema, modificar la Ley Indígena, y crear alguna institucionalidad que le pueda dar continuidad a la problemática.
La Conadi se mantendría, y luego porponemos que haya una agencia que se encargue de ver la reparación a las comunidades por el daño causado por la pérdida territorial y que, finalmente, también haya un tribunal que se dedique a resolver las cuestiones que no son fáciles de resolver por la agencia ni por la Conadi.
También hay una un capítulo especial para reconocer el daño que se está viviendo hoy día de acuerdo al problema de conflictividad, los daños colaterales que han tenido las personas, que muchas veces no tienen nada que ver con el conflicto, pero han sido dañadas, ya sea por pérdidas materiales como también por pérdidas humanas. Son 22 recomendaciones, en general, que estamos haciendo y que pasan por el tema institucional, presupuestario y también de las víctimas de la violencia.
¿Qué ocurre en relación a las restricciones que tienen los terrenos del pueblo mapuche en cuanto a la venta y arriendo? Hay algunas trabas burocráticas que ustedes recomiendan subsanar.
Así es. Nosotros también discutimos mucho el tema. Hoy día las comunidades no pueden hacer sociedades con particulares ni arrendar. Entonces, es un resguardo que se mantiene, que la tierra se mantiene inembargable, inexpropiable, inalienable, pero sí se abre la posibilidad que una comunidad que tiene tierra comunitaria o un particular mapuche pueda arrendarlo por hasta 25 años, con todos los resguardos que hay que tomar. Hoy día eso no se puede hacer.
Nosotros decimos que si las comunidades necesitan hacerse socias con un particular que tenga el capital, puedan tener una actividad económica en sus tierras por hasta 25 años sin ningún problema, naturalmente, con la asesoría que corresponde.
Todo está en las bases del acuerdo con la con la tierra, que tiene varios apartados, que conviene que la gente vaya leyendo, porque más allá de que los medios de comunicación colaboren o no colaboren, lo que pido es que la gente lea si está interesada en que, efectivamente, la conflictividad, la problemática, y la violencia que estamos viendo en nuestro territorio se vaya terminando. Entonces, tenemos que ser capaces y hacernos cargo de lo que estamos viviendo.
Estamos recomendando estas cuestiones que espero que el país las aquilate y los que están a cargo de conducir los destinos del país también lo asuman, a nivel regional, a nivel local y sobre todo a nivel nacional, con el gobierno que venga y el parlamento que esté también.
Usted hablaba de desconfianzas al principio: ¿Cuáles son sus expectativas respecto, justamente, al trabajo que viene ahora en temas de gobierno y también del Congreso?
Al gobierno le queda un año, en el que alcanzaría a hacer la consulta con las comunidades, primero dar a conocer el contenido y, lo más probable, enviar algún proyecto de ley al parlamento.
Va a ser el próximo gobierno y el próximo periodo parlamentario, los que se tendrán que hacer cargo de esta política. Ahí veremos si el país está dispuesto, a través de sus distintos poderes, de buscarle una solución razonable al conflicto que todos dicen que quieren solucionar. Nosotros destinamos nuestro propio tiempo para poder recomendar, ya cumplimos con la tarea, entregamos la misión, y le corresponden a los otros poderes del Estado, al gobierno en este caso, al parlamento y, por cierto, a la comunidad mapuche, manifestar si es que están de acuerdo con las recomendaciones que nosotros estamos haciendo.
Ojalá que no se confunda con todos los procesos electorales, porque aquí hay una cosa que va más allá de un turno de un gobierno. Lo decían todos los sectores representados en esta comisión: ni un gobierno en los últimos años, 30 ó 40 años, ha sido capaz de abordar de manera más conducente la temática de la relación con el pueblo mapuche y los resultados están a la vista, con conflictos, problemas serios de desarrollo, atraso, dolores históricos y recientes.
Nosotros, los mapuches, llevamos desde 1860, sufriendo lo que significa el despojo, sufriendo lo que significa la violencia del Ejército de Chile en un primer momento, y después con todo lo que es el aparato del Estado desconociendo nuestros derechos. La población, en general, hace 30 años más o menos que está sufriendo esto de la falta de diálogo, la violencia interna, y hay víctimas de todas las partes, y los dolores de las víctimas se están quedando en nosotros, se están quedando en los que habitamos el territorio. A mí no me gustaría que esos dolores se mantengan y que aumenten, porque si aumentan los dolores, esto puede tener un destino mucho más complejo de lo que ya tenemos.
Escucha aquí la entrevista: