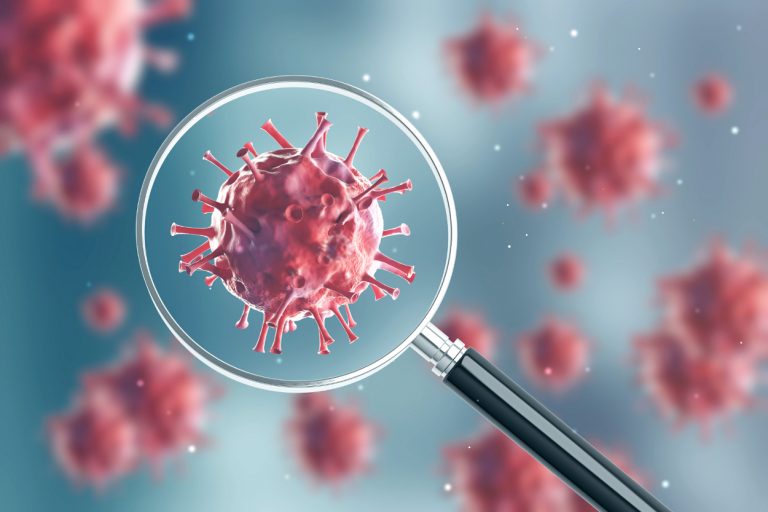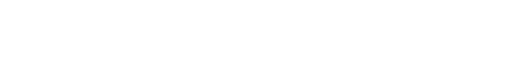El cáncer es la primera causa de muerte en Chile y la segunda a nivel mundial. En nuestro país provoca el fallecimiento de alrededor de 28.000 personas cada año, según datos del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Minsal.
Misión Cáncer se puso en marcha, precisamente, para contrarrestar esta problemática. Hoy está integrada por más de 60 investigadores, tanto clínicos como académicos, de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, que generan conocimiento para debilitar la incidencia y mortalidad de las enfermedades oncológicas. Una suerte de enfrentamiento de David contra Goliat, porque aunque el rival es poderoso, estos científicos tienen la firme convicción de que la batalla no está perdida.
La iniciativa es un consorcio que forma parte del Nodo de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de la Macrozona Centro Sur, que –con el respaldo de la ANID– tiene el objetivo de comunicar, articular y planificar para maximizar el impacto de la ciencia en el territorio.
Perspectiva territorial
De acuerdo con el Plan Nacional de Cáncer 2018-2028 existen diferencias en las incidencias totales y específicas según zonas del país. En el norte de Chile destaca la mayor presencia de cánceres, probablemente asociados a factores ambientales como, por ejemplo, la exposición a arsénico. En cambio, en las regiones del sur los de mayor riesgo son los de órganos digestivos.
Desde la Facultad de Ciencias Biológicas UdeC, el Dr. Alexis Salas Burgos, director del Nodo de Aceleración del Impacto Territorial de la Ciencia, comenta que la apuesta que lidera será insumo fundamental “para desarrollar políticas preventivas, nuevos tratamientos y programas enfocados en nuestra población, porque el cáncer no es homogéneo, tiene adaptación y pertinencia a los territorios: tenemos el cáncer del norte, el del centro y el del sur”. Entonces, ¿Cómo se comporta la enfermedad en Biobío?
El Plan Nacional de Cáncer establece que al comparar las estimaciones de la patología según regiones, se observaron diferencias. Antofagasta y Los Ríos muestran tasas de incidencia superior a la tasa nacional en el caso de los hombres. En las mujeres, en cambio, Magallanes y Los Ríos fueron las zonas que presentaron los índices más altos.
Por ello, el equipo de Misión Cáncer desarrolla un mapeo territorial, ya que según el Dr. Salas “las enfermedades oncológicas también son un parámetro de la desigualdad de Chile”.
El bioquímico explica que los cánceres “son múltiples patologías que se desarrollan dentro de nuestra población y tienen tres componentes: la herencia, el ambiente y el estilo de vida. La herencia no se puede cambiar, pero si la entendemos podríamos empezar a trabajar en crear mapas de riesgo sobre estos otros parámetros y desarrollar conductas preventivas”, agregando que “hoy en día existe investigación asistencial, y muy necesaria, para reducir la mortalidad asociada a la enfermedad oncológica, pero también es muy importante para nosotros, como país en vías de desarrollo, comprender la causalidad de esta enfermedad”.
El proyecto se perfila como una experiencia pionera en el país, generando estudios que permitan comprender mejor la enfermedad y, con ello, se abre la posibilidad de que cada paciente reciba un tratamiento que se ajuste a su diagnóstico, de forma más personalizada y eficaz.
A través de Misión Cáncer, Chile genera conocimiento de vanguardia desde el sur del mundo, una apuesta rupturista, considerando que el resto del continente no ha colocado el foco en la relevancia de conocer el territorio para tratar la afección de acuerdo a las características poblacionales.
“La investigación de causa de la enfermedad oncológica tiene un componente muy importante que es la genética, la herencia y el comportamiento molecular dentro de esta patología y de su microambiente. Lamentablemente, Latinoamérica está muy por debajo de los niveles de caracterización molecular que tiene todo el norte global”, expone el experto en bioinformática y genómica computacional.
En tanto, Gustavo Núñez Acuña, Seremi de Ciencia de la Macrozona Centro Sur, reconoce el aporte del grupo interdisciplinario de investigadores, mencionando que “el nodo CTCI de la Macrozona Centro sur está consolidando un ecosistema de ciencia e innovación con identidad territorial, articulando universidades, centros de investigación e instituciones públicas como, por ejemplo, el gobierno regional y el gobierno central, para poner el conocimiento al servicio del desarrollo local”. Además, destaca la mirada descentralizada de Misión Cáncer.
Todo este trabajo, aún en desarrollo, plantea un objetivo: que el cáncer deje de ser un enemigo desconocido y comience a ser entendido en su relación profunda con la geografía, la cultura y las condiciones en que vivimos.

Un total de 13 investigadores de la UdeC, pertenecientes a las Facultades de Farmacia, Ciencias Biológicas y Medicina, participan en Misión Cáncer. En la foto el Dr. Salas, la Dra. Nova y el Dr. Zúñiga.
Colaboración
La colaboración es uno de los motores de Misión Cáncer, bajo el paradigma de que el trabajo articulado permite mejores resultados. “Cuando se entiende la complejidad de los problemas y las necesidades del territorio, no queda más que colaborar, porque nadie puede solucionarlos de manera individual, no es eficiente, es casi imposible”, dice el Dr. Salas sobre el entrampado camino de generar soluciones para tratar el cáncer.
En ese punto coincide la Dra. Estefanía Nova Lamperti, investigadora del Nodo, cuyo trabajo se centra en el estudio del sistema inmunológico y de enfermedades inflamatorias, crónicas y oncológicas.
Sobre el vínculo con especialistas de otras regiones de la macrozona que integran el proyecto cuenta que “nos hemos juntado, organizamos mesas de trabajo y eso ha permitido que nos coordinemos con un fin común, y esa es una de las grandes potencialidades que tenemos”.
La académica de la Facultad Farmacia UdeC está comprometida y motivada con la iniciativa, ya que abarca un amplio espectro de líneas de investigación y puede tener un impacto real en la comunidad, debido a que “se pueden generar aportes científicos desde la prevención hasta los cuidados paliativos”.
El proyecto cuenta también con una arista que es un puente entre los resultados de las investigaciones y los tomadores de decisiones, para así aportar en la elaboración de planes estatales.
“Con el objetivo de reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer en Chile, el centro propone una estrategia muy cooperativa de levantamiento de datos, basada en una amplia participación de los actores claves del sector y de los territorios –autoridades locales, profesionales de la salud, y comunidades–, y todo esto permitiría construir, a nuestro entender, una mirada compartida sobre el problema, lo que es muy necesario para pensar en soluciones”, comenta María Inés Picazo, académica UdeC e investigadora principal del Nodo, a cargo de la línea de políticas públicas.
El desafío es enorme, y los resultados no llegarán de un día para otro. Pero el solo hecho de mirar la enfermedad desde el territorio, de unir disciplinas y regiones, de comprender lo que los datos y las comunidades revelan, ya está cambiando la forma en que Chile enfrenta uno de sus mayores problemas de salud pública.
Los resultados
El director del Nodo de CTCI de la Macrozona Centro Sur define como “pequeñas victorias” los logros alcanzados desde 2018, a través de Misión Cáncer. Él, por ejemplo, desarrolló un estudio que permite acelerar el diagnóstico de leucemia, optimizando el tratamiento y a un costo inferior que el actual.
Solo en 2024, y considerando las cuatro regiones que forman el Nodo, hubo 6 mil publicaciones y artículos generados con financiamiento ANID. Por eso, la iniciativa muestra un buen pronóstico.
Otro aporte es el de la Dra. Nova, quien también ha contribuido con información valiosa, por ejemplo, en materia de cáncer bucal, a través de la investigación de una bacteria.

Actualmente, existe un proyecto para que el Laboratorio de Diagnóstico Molecular pase a ser clínico y, de esta formar, procesar muestra provenientes de recintos de salud pública y privada.
Y uno de los productos más representativos es el Laboratorio de Diagnóstico Molecular UdeC-Omics Dr. Carlos Grant del Río, inaugurado este año en la Facultad de Farmacia.
El espacio, que representó una inversión de un millón de dólares, es el único de su tipo en el país y permite realizar análisis genómico automatizado, lo que ayudará a avanzar en áreas críticas como diagnóstico molecular y medicina personalizada, consolidando el liderazgo de la UdeC en innovación biomédica.
El Dr. Felipe Zúñiga Arbalti, investigador del Nodo y académico del Departamento de Bioquímica Clínica e Inmunología, es el impulsor de esta pionera infraestructura científica.
El laboratorio cuenta con un secuenciador masivo de alta capacidad, pero ¿en qué consiste esta tecnología? El Dr. Zúñiga lo explica.
El investigador dice que “hay cosas fundamentales que desconocemos. Lo que se hace con este equipo, que no existía en Chile, es tener mucha información y de buena calidad, pero de cáncer en otros países, a nivel nacional hay muy pocos datos”.
Una realidad que dará un giro, ya que “a través de este equipamiento de alta tecnología podemos estudiar de forma masiva el exposoma”, es decir, las condiciones ambientales a las que el ser humano está sometido desde el nacimiento y que influyen en la aparición de cáncer.
En lo particular, el científico está enfocado en explorar el cáncer de mama y ovario. Sobre este último señala que “es complicado, silencioso, altamente agresivo y genera mucha resistencia farmacológica”, por ello, su trabajo se enfoca en el estudio del genoma de esta patología, entre otras investigaciones, para así identificar terapias específicas, de acuerdo a cada paciente.
Con los laboratorios funcionando, los más de 60 científicos de Misión Cáncer avanzan con la determinación de que entender la enfermedad desde el territorio no es solo una estrategia innovadora, sino una deuda con las comunidades que por años han engrosado las estadísticas sin acceder a respuestas. Su meta no se limita a esclarecer el origen de la patología, sino a construir un nuevo mapa del cáncer en Chile: uno que hable de agua, aire, genética, historia y desigualdad.
Si algo está claro para este equipo es que el cáncer no se explica exclusivamente en un microscopio. Está en el polvo de las faenas mineras, en los pesticidas invisibles de los campos, en los hábitos y hasta en las ciudades que habitamos.
Misión Cáncer no promete certezas inmediatas, pero ya instaló un cambio de mirada: la idea de que para combatir la enfermedad es necesario conocer el territorio tanto como las células. Y ese, quizás, sea el primer gran hallazgo.