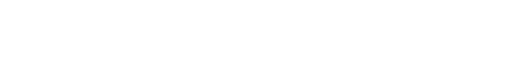Escucha aquí la crónica:
Según los datos del Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados al primer semestre de 2025, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, cuarenta personas fueron asesinadas en el Biobío durante la primera mitad del año.
La estadística refleja una baja de diecisiete casos en relación a igual periodo de 2024.
En su mayoría, las víctimas son hombres (92.5%), de nacionalidad chilena (85%), atacados con armas de fuego (65%), en la vía pública (75%) y en un contexto asociado a delitos y/o crimen organizado (55%).
Comparado con el mismo periodo en años anteriores, el número de víctimas es el más bajo desde 2021, cuando Biobío reportó 34 fallecidos. La cifra más alta desde que existe este registro corresponde al primer semestre de 2022, con 63 muertos.
¿Qué significan estos números? ¿Cuáles son las claves para entender esta expresión de la criminalidad en la región?
La seremi de Seguridad Pública, Paulina Stuardo, recordó que el Informe Nacional se construye con datos de distintos agentes estatales e instituciones del Estado: las policías, el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal, entre otros.
Los datos, indicó la autoridad, reflejan que “estamos en presencia de una baja de los delitos de homicidio en la Región del Biobío, al igual que lo que se da a nivel país. Sólo cuatro regiones presentaron un alza, pero estamos hablando de un alza del número de casos de uno o dos en relación al año anterior”.
Stuardo profundizó en los resultados de este informe, recalcando que “nos interesa dar resultado a las familias de las víctimas de estos delitos, pero también nos interesa por el análisis que se hace en las caracterizaciones de las víctimas y los victimarios”.
A partir de esta caracterización se desprende, por ejemplo, que las víctimas extranjeras aumentaron del 3.5% al 15% entre el primer semestre de 2024 y la primera mitad de 2025.
Nuevos retos en materia investigativa
Pese a la disminución en el número de víctimas, en esta realidad preocupan especialmente dos factores: el incremento en la cantidad de homicidios asociados a bandas criminales y al uso de armas de fuego. Este último indicador se ha duplicado entre 2019 y 2025.
La seremi de Seguridad Pública profundizó en las dificultades que existen al investigar homicidios en contextos de “imputados desconocidos”, un proceso que “trae desafíos investigativos distintos y donde empiezan a operar otro tipo de mecanismos o herramientas de investigación”.
¿A qué elementos se puede atribuir esta situación? Desde la academia, el director del Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC, Marcelo Villena, se refirió a una realidad “en la que no basta la mera amenaza penal, la mera amenaza de castigo, para prevenir la comisión de hechos punibles”.
“Pese a que el castigo penal es mayor en los hechos, eso no sirve de nada para disuadir a la población”, expuso el abogado.
Pesimismo también hay en el análisis de Alexander Nanjarí, Profesor Investigador del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales Faro UDD, quien recalcó “la ineficacia en la implementación de políticas y planes de prevención y de combate del delito”, en particular, el “fracaso” del plan Calles Sin Violencia.
Nanjarí abordó también otro de los fenómenos preocupantes a nivel regional: el carácter “móvil” de la criminalidad, que se ha desplazado de la cuenca del carbón, foco de los crímenes durante 2024, hasta Concepción y sus alrededores.
“En la estructura del poder no hay vacío de poder, por lo tanto, si en Coronel y Lota se dejaron de producir homicidios es, en gran medida, porque por lo menos uno de los grupos que estaba tratando de establecer un control territorial logró penetrar el territorio y controlarlo. (…) Si tenemos nuevamente un aumento de homicidios en el centro urbano y sobre todo en la comuna de Concepción, es porque precisamente hay una pugna por el control territorial”, explicó.
Más allá de los reparos, existe consenso en la importancia del trabajo interinstitucional. En noviembre de 2023, el Ejecutivo y el Ministerio Público anunciaron la creación de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), unidades multidisciplinarias destinadas a perseguir y prevenir estos delitos.
La seremi Stuardo resaltó que, en la Región del Biobío, “la fiscalía y las policías sumaron funcionarios, sumaron estándares investigativos, herramientas de investigación que nos permiten estar al nivel y poder dar esta respuesta”.
En esta línea, la autoridad de gobierno señaló que “la instalación de fiscalías especializadas contra el crimen organizado y homicidio en 2023, que implicó una inversión de más de $12 mil millones a nivel del país de parte del gobierno, ha permitido estar a la altura del requerimiento”.
Si bien indicó que falta evidencia para medir la efectividad de estas iniciativas, Marcelo Villena valoró positivamente el aporte de los ECOH y de la recientemente creada Fiscalía Supraterritorial como “una decisión de la autoridad de intentar abordar el problema a la altura de las circunstancias, con la seriedad y profesionalismo que amerita la situación”.

Percepción de inseguridad
“Los números no mienten”, reza el dicho, y esos números muestran una caída en la cantidad de homicidios a nivel regional. Sin embargo, la percepción ciudadana de inseguridad sigue siendo alta.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana Urbana correspondientes a 2024, la percepción de inseguridad a nivel país llega a 87.7%, pero disminuye según la proximidad: en la comuna alcanza un 74.5% y en el barrio un 50.8%.
“Se requieren estrategias diferenciadas para enfrentar los delitos y la percepción de inseguridad”, fue una de las observaciones planteadas por las autoridades ante la publicación de estos datos.
El reporte de seguridad global de la consultora Gallup, por ejemplo, sitúa a Chile entre los países donde sus habitantes sienten más miedo de caminar solos durante la noche por sus calles, superando solamente a países como Chad, Myanmar, Esuatini y Zimbabwe.
Para Alexander Nanjarí, se trata de un fenómeno particularmente complejo, relacionado con la crisis de las instituciones, ya que “las personas al perder la confianza, muchas veces pierden el sentido de realizar la denuncia ante un hecho si saben que muchas veces la justicia no va a avanzar”.
Esto, más allá de que “estemos en una condición mucho mejor que el resto del vecindario latinoamericano”.
Según Paulina Stuardo, “la gente está preocupada de esto, porque tiene miedo (…) Nos pide, nos exige hacer. Hay presencia, tenemos resultados, pero hay otras instituciones que deben ponerse en el mismo estándar. La presencia del Estado en un territorio no es solamente que hayan o no hayan policías, también es salud, educación, etcétera”.
Marcelo Villena abordó otra arista de este fenómeno, el llamado “populismo penal” o las propuestas en torno a aumentar penas, idea que “está científicamente comprobado que es insuficiente para obtener el resultado querido, que es prevenir la comisión de delitos”.
Finalmente, la seremi de Seguridad concluyó su análisis con una reflexión: “las cifras son necesarias, porque permiten focalizar y son respuesta al trabajo que hay detrás, pero a las personas no le dicen nada si sufrieron un robo ayer, si escucharon una balacera o si hubo un hallazgo de un cuerpo cerca de su casa”.