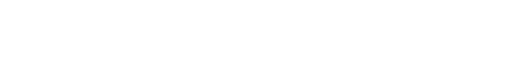Escucha aquí la crónica completa:
En diez años, el mismo lapso de tiempo en el que Chile ha transitado por los gobiernos de Michelle Bachelet (2014-2018), Sebastián Piñera (2018-2022) y Gabriel Boric (2022-en la actualidad), Perú ha enfrentado el ascenso y caída de ocho presidentes.
Ollanta Humala completó el periodo constitucional para el que fue elegido, entre 2011 y 2016. Pedro Pablo Kuczynski (PPK), su sucesor, renunció en marzo de 2018, en medio de acusaciones de corrupción.
Quien reemplazó a Kuczynski fue el vicepresidente Martín Vizcarra, destituido por el Parlamento en noviembre de 2020 bajo la causal de “incapacidad moral permanente”. Tras la caída de Vizcarra, asumió el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien dejó el cargo a los cinco días en medio de protestas ciudadanas que terminaron con dos fallecidos.
Francisco Sagasti fue escogido posteriormente para liderar el país hasta la elección de 2021, dando paso a Pedro Castillo, elegido en dichos comicios.
Según la constitución peruana, a Castillo le correspondía liderar el país hasta 2026, sin embargo, el frustrado autogolpe de 2022 terminó en su destitución por “incapacidad moral permanente” y posterior detención. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo en su reemplazo, en medio de una ola de protestas con decenas de víctimas fatales.
El tiroteo ocurrido durante la noche del 8 de octubre de este año en Lima, en el concierto del grupo de cumbia Agua Marina, acentuó la preocupación por la violencia, el impacto del crimen organizado en el país y la capacidad del gobierno de Boluarte para contener estos flagelos.
48 horas después de este suceso, el Congreso peruano aprobó de forma casi unánime la destitución de Boluarte —la presidenta más impopular de Latinoamérica, según distintos sondeos de opinión—, nuevamente por la causal de “incapacidad moral permanente”.
De acuerdo con los mecanismos de sucesión constitucional, asumió como nuevo mandatario José Jerí (en la foto), titular del Congreso, para completar el periodo presidencial hasta julio de 2026.
En esta línea, el Dr. Christopher Martínez, director alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas (Crispol), recordó que Perú vivió varios años de estabilidad luego de la salida de Alberto Fujimori en el 2000, pero que la magnitud de la crisis a partir de la dimisión de PPK es tal que incluso permite dudar de que Jerí sea capaz de gobernar hasta la fecha establecida.
El investigador, especializado en crisis de gobiernos, estabilidad presidencial y las relaciones entre partidos políticos y presidentes, repasó la gestión de Boluarte y señaló que en países “donde los partidos son débiles, puedes convivir con presidentes que en algún momento se ve super fuertes, pero de un día para otro pueden caer de manera súbita”.
“Aquellos grupos políticos que la apoyaban, ‘se dan vuelta la chaqueta’ y la destituyen de una manera muy expedita”, apuntó.

Presidente José Jerí y el “Gabinete ministerial de transición y reconciliación nacional”, tras el juramento de los nuevos secretarios de estado el 14 de octubre. Foto: GOB.PE.
Para Milagros Campos, académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, “la inestabilidad supone una serie de consecuencias en la falta de políticas públicas, rupturas y falta de continuidad y problemas estructurales”.
Campos profundizó en los aspectos constitucionales y explicó en qué consiste la causal de “incapacidad moral permanente” a la que recurre el Congreso y sus diferencias con el juicio político tradicional.
Este proceso, además, está marcado por el hecho de que el Congreso peruano es unicameral, una situación que cambiará a partir del próximo periodo legislativo, ya que en la elección de abril de 2026 volverán a votar por integrantes para una Cámara de Diputados y un Senado.
“Un Congreso bicameral no hubiera podido vacar a la Presidenta en un solo día (…) Creo que va a contribuir a darle un cierto espacio al Presidente”, afirmó la abogada y politóloga.
Protestas y el rol de la Generación Z
La destitución de Boluarte y la llegada de Jerí han estado marcadas, además, por nuevas manifestaciones en las principales ciudades del país, que hasta la fecha han dejado un fallecido.
La Dra. Katerinne Pavez, académica del Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales UdeC, señaló que las protestas ciudadanas responden a un sentimiento generalizado en torno a que “no es un cambio que pueda significar una solución a los problemas por los que la gente está reclamando en las calles”.
Asimismo, la también conductora del podcast de actualidad internacional “Cross check y reportear” en Radio UdeC, abordó el factor generacional en las protestas, ya que tal como en países como Nepal o Marruecos, la llamada “Generación Z” (personas nacidas entre la segunda mitad de los noventa y la década del 2010) está jugando un rol clave en la movilización social.
“Ven dónde están las protestas por redes sociales, como Tik Tok, y llegan con sus carteles. No tienen una organización establecida, pero sí elementos comunes generacionales que se suman a los problemas estructurales que tiene Perú”, indicó.
En tanto, el Dr. Martínez sostuvo que el impulso de la Generación Z en otras partes del mundo ha “envalentonado a los jóvenes” para movilizarse contra la corrupción imperante y la violencia, pero también ante proyectos locales que consideran injustos, como la cotización obligatoria para trabajadores informales.

El gobierno del Presidente Jerí decretó estado de emergencia para Lima y Callao y, en este contexto, distintas agrupaciones ya convocaron a un paro nacional para el próximo 14 de noviembre.
Junto con recordar que dicho estado de excepción constitucional ha sido declarado en ocasiones anteriores, Milagros Campos planteó que, ante este escenario, “el problema son las acciones de gobierno que se tomen para controlar estos problemas”.
“Si hay control habrá cierto nivel de reducción en la marcha, sino se sumará al descontento”, aseguró.
¿Cómo leer la crisis desde Chile?
En tiempos de desconfianza de la ciudadanía con las instituciones, el “caso peruano” suele aparecer destacado en las redes sociales, incluso como una especie de “ejemplo” a tomar en cuenta en países como Chile.
Christopher Martínez abordó el impacto del “cortoplacismo” en la política y defendió la importancia de contar con instituciones fuertes como los partidos.
En Chile, sostuvo el académico de la Universidad San Sebastián, más allá de las diferencias particulares, “tú sabes lo que piensan los partidos y que no van a cambiar lo que piensan de una elección a otra”.
Con la situación peruana como referencia, el Dr. Martínez profundizó en el fenómeno del “gatopardismo sucesorio”, donde más allá del efecto inicial, remover a un presidente “te genera un problema si no tienes a alguien que lo reemplace y que sea mejor”.
Por su parte, la Dra. Pavez afirmó que “la crisis institucional de Perú no se puede comparar con la situación de otros países y la verdad es que en Chile no hemos llegado a esa magnitud”.
La próxima elección presidencial y parlamentaria en Perú está programada para el domingo 12 de abril de 2026. Los sondeos de opinión muestran como favoritos al ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; a Mario Vizcarra, hermano del ex presidente Martín Vizcarra; y a Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori y líder del partido Fuerza Popular.